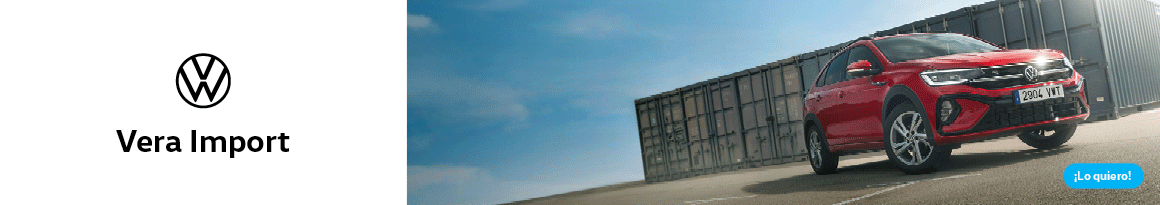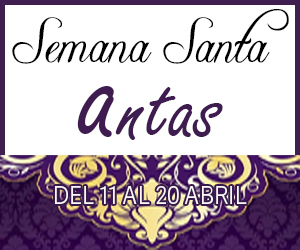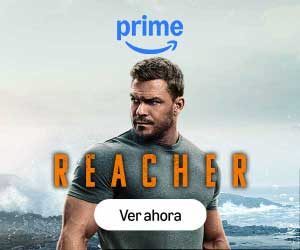HAY COSTUMBRES Y tradiciones de las que no se sabe a ciencia cierta su origen, pero que se han mantenido con el paso de los años e incluso de los siglos a pesar de haber sido prohibidas por las autoridades civiles y eclesiásticas en varias ocasiones. Ello es debido al hecho de que, casi desde el mismo momento de su nacimiento, han sido objeto de intensas y reñidas controversias por parte de sus defensores y detractores, como se desprende de las palabras del antropólogo Julio Caro Baroja cuando afirma que el hecho de que determinadas tradiciones “vayan desapareciendo no se debe tanto a la legislación como a un profundo cambio en las ideas y costumbres”.
Es el caso de la que hoy nos ocupa, «la cencerrada», conocida por nosotros como «cencerrá», tradición muy extendida, especialmente en el mundo rural, no sólo en España sino en gran número de países de Europa e incluso de América, se mantuvo con bastante arraigo en nuestra comarca hasta los años treinta del siglo pasado. No puede establecerse con exactitud cuándo nació esta tradición. Hay investigadores que la retrotraen a los primeros cristianos, quienes rechazaban que tuviera nueva mujer un hombre que ya había estado unido a otra. Sin remontarnos tanto en el tiempo, en España hay constancia de su existencia durante el reinado de Carlos III, durante el que fue prohibida en Madrid “bajo pena de cuatro años de presidio y multa de cien ducados” [Fuente: «El Minero de Almagrera», Cuevas del Almanzora, 26 de junio de 1890].
Esto nos demuestra lo dañina, vejatoria y humillante que esta costumbre pudo llegar a ser para quienes fueran objeto de la misma. El citado periódico incluye una extensa y feroz diatriba contra ella en la que, entre otras cosas, se afirma que tal costumbre “expresa gráficamente cuánto de antimoral, antisocial, y aún antihigiénico tan poco culta costumbre envuelve, motivos más que suficientes para aconsejar desde luego, de raíz y sin paliativos, su eterno olvido”.
Dentro de los amplios y ambiguos límites que le otorga la definición del diccionario de la RAE al término «cencerrada» como “ruido desapacible que se hace con cencerros, cuernos, y otras cosas para burlarse de los viudos la primera noche de sus nuevas bodas”, en nuestra comarca, con las lógicas variantes con respecto a otras, esta costumbre consistía en la celebración de un acto burlesco y cruel que tenía como única finalidad la ridiculización y el escarnio de una pareja de futuros contrayentes cuando uno de ellos había enviudado.
INTERMINABLE FANFARRIA
A tal fin, cuando la fecha de la boda se hacía pública, un grupo bastante numeroso de personas, todas del género masculino y de diferentes edades, se reunían durante varios días –hay quien afirma que durante todo un mes– antes de la celebración a una hora y en un lugar determinados, todos provistos con caracolas, sartenes, cacerolas y cualquier otro tipo de objetos capaces de emitir desagradables sonidos, siendo los protagonistas entre todos ellos los cencerros, de ahí el nombre de «cencerrá». A continuación, se desplazaban a las sendas casas de ambos contrayentes, a cuyas puertas formaban una estrepitosa e «interminable» fanfarria en la que se «recitaban» letrillas y coplas ripiosas que aludían de forma despiadada y desvergonzada a los novios. Y así un día y otro hasta la noche antes del día de la boda.
No se sabe bien si esto se hacía como represalia «por la infidelidad» y olvido del viudo o viuda con respecto a su difunto cónyuge, o si se hacía por el motivo cristiano anteriormente mencionado, pero lo cierto es que en algunas ocasiones estos espectáculos esperpénticos no tuvieron un feliz desenlace.
Aunque hace bastantes años oí hablar a algunas personas bastante mayores que yo de esta desagradable costumbre que forzosamente estaba llamada a desaparecer, no he encontrado en la actualidad a alguien que la recuerde como testigo presencial. Lo que sí tenemos es el testimonio expreso de una víctima directa, que fue objeto tardío de la misma en 1941, pero no porque aún se mantuviera viva esta tradición en nuestra comarca, sino por represalias políticas. Se trata del poeta José María Martínez Álvarez de Sotomayor, quien nos dejó constancia en sus Memorias de lo que califica como “el escándalo más grande que el pueblo ha conocido” y que padecieron él y su prometida, María Josefa Mula Sangermán. Como consecuencia del mismo y de “unas letrillas que ofendían y ridiculizaban a la que había de casarse conmigo”, suspendieron la boda, la cual celebraron por sorpresa unos meses más tarde. Esto fue también motivo para que el poeta tomara la decisión de abandonar “para siempre” su pueblo y trasladarse a vivir a Vera.